Pierre-Auguste Renoir nace en 1841 en Limoges (Francia) con el don de la pintura y con la intuición de que ésta sirve para plasmar un mundo mejor. Poco después, sus padres se trasladan a París, que no era un lugar demasiado amable con las personas humildes, pero idóneo para los artistas. Pierre se enamora de la ciudad y ésta lo cobija con todo su abanico de maravillas y posibilidades…
Pierre en París
A los 13 años de edad ingresa como aprendiz en el taller de los hermanos Lévy, dedicado a la pintura en porcelana. Por las tardes, acude a clases gratuitas de dibujo y demuestra tanta habilidad que uno de los obreros del taller, Émile Laporte, le acaba prestando sus telas y colores, para que pueda practicar también la pintura al óleo.
Con 21 años, aprueba el examen de entrada a la Escuela de Bellas Artes, cuyas clases complementa acudiendo al taller del pintor suizo Charles Gleyre. Allí conoce a Claude Monet, Frédéric Bazille y Alfred Sisley, quienes se convertirán en sus mejores amigos y compañeros en la tremenda aventura de transformar el arte del siglo XIX.
Buscando una nueva manera de pintar
Son pobres, pero tienen talento. Desconocidos, pero con nuevas ideas. Incomprendidos por los puristas, pero comprometidos con un sueño. París nutre su inspiración con todos sus rincones: el Louvre con sus tesoros, el Montmartre con sus cabarets, el Sena con sus islotes, la Grenouillère con su luz reflejada por el agua… Y con todas esas personas que viven la ciudad: que pasean, que se bañan, que beben, que conversan, que ríen y que bailan.
Renoir consigue retratar este entusiasmo por la modernidad en una de sus obras más emblemáticas: Baile en el Moulin de la Galette, donde la música, el movimiento, las miradas y los nuevos hábitos se funden, a pinceladas sueltas, en una imagen que vibra. Que bulle de sensaciones. Una pintura sonora.
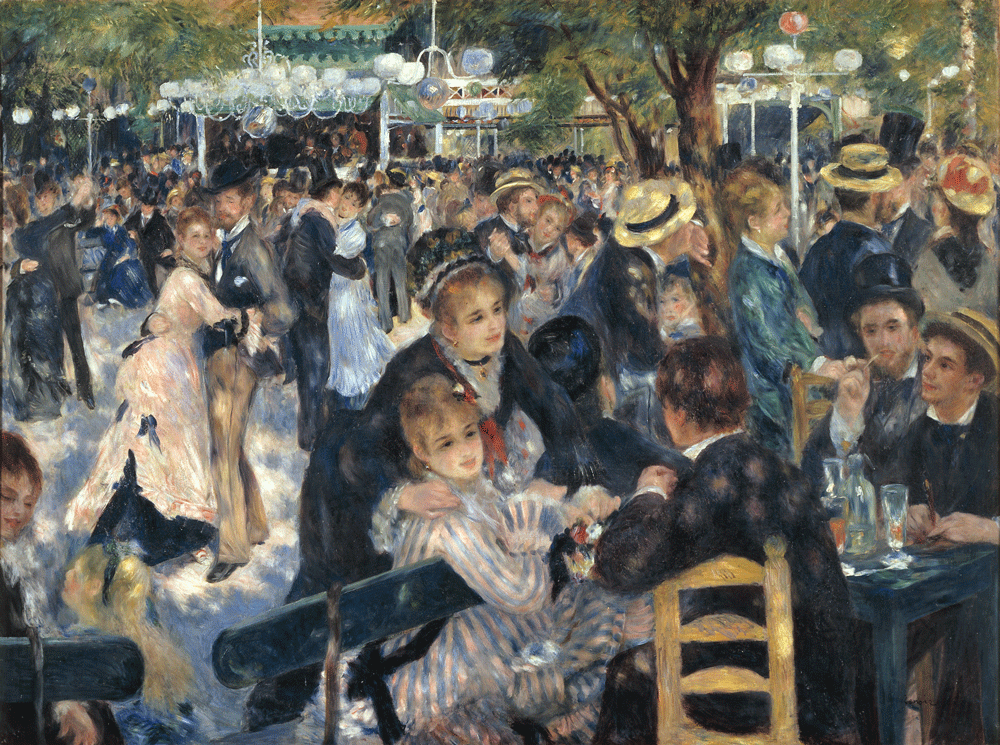
Baile en el Moulin de la Galette (1876). Museo de Orsay, París.
La muerte de Bazille
Pero esta época de alegre despreocupación se ve troncada por la tragedia: en julio de 1870 estalla la guerra entre Francia y Prusia. Renoir es destinado a la caballería, primero a Burdeos y luego a Tarbes. Allí enferma de gravedad y, en marzo de 1871, regresa a París. Al poco de llegar, recibe la noticia de la muerte de su amigo, Frédéric Bazille, que le afecta más que su propia experiencia del conflicto.
Abrumado por la pérdida y viendo sus obras rechazadas por el Salón Oficial, decide dar un paso para realizar el sueño que había compartido con Bazille: se une a la Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas y participa en la organización de lo que pasará a la historia como la Primera Exposición Impresionista (1874).

Retrato de Bazille (1867), pintado por Renoir y exhibido en la Segunda Exposición Impresionista (1876). Museo Fabre, Montpellier.
La vida en Montmartre
Después, Renoir se muda a Montmartre, forja nuevas amistades y conoce a su futura esposa, Aline Charigot. Alcanza reconocimiento como pintor y recibe algunos encargos. Pero se empieza a dar cuenta de una cosa: se le está agotando el impresionismo…
De hecho, sólo participa de buen grado en tres de las ocho exposiciones dedicadas al movimiento que había contribuido a crear. Porque lo que más le había emocionado no era el estilo en sí, sino su capacidad de superar las convenciones artísticas vigentes y de liberar la pintura del tema. Poder destilar la belleza sin necesidad de una historia.
De nuevo, la pintura antigua
Su arte experimenta un giro conocido como período ingresco, en el que los cuadros de Dominique Ingres le ayudan a “volver para ya no dejarla más, a la antigua pintura dulce y ligera…” Porque lo que ama pintar son universos femeninos habitados por rostros de porcelana y cuerpos aterciopelados. Expresiones gráciles y sensaciones táctiles.
Renoir puede reconocer, finalmente, su propia verdad: “Los temas más simples son eternos. La mujer desnuda surgirá de la ola amarga o de su cama. Se llamará Venus o Nini. No se inventará nada mejor.”
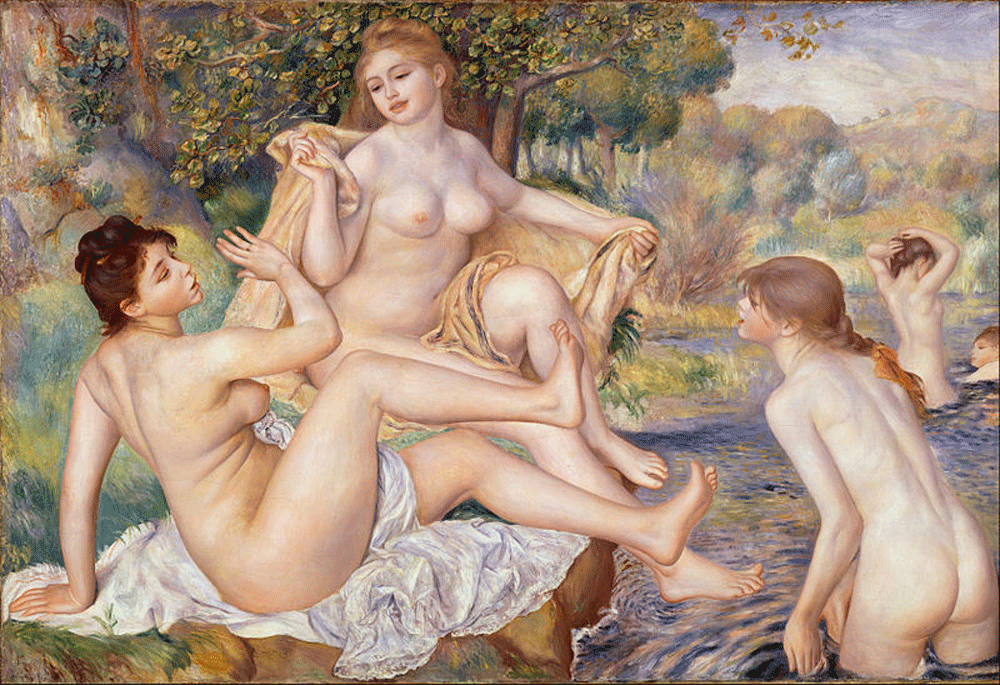
Las grandes bañistas (1884-1887). Museo de arte de Filadelfia.
Y ésta no es sólo su verdad, puesto que el arte nunca ha dejado de interesarse por los universos femeninos. Pintores como Faustino Blanco Vega o Jorge Pedraza los siguen explorando, si bien, desde perspectivas diferentes.
